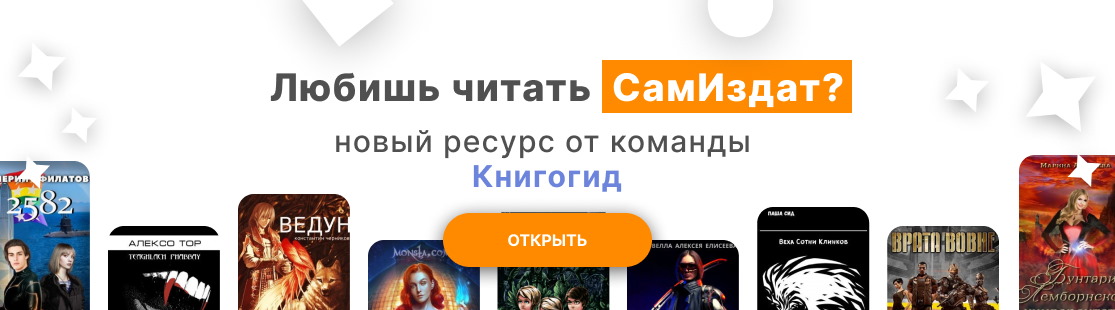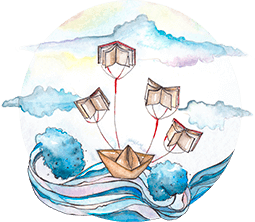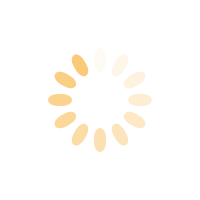Читать онлайн «Калигула»
Автор Мария Грация Сильято
Traducción de Teresa Clavel Lledó
El vigésimo cuarto día de enero
El joven emperador salió de la sala isíaca y entró en el criptopórtico.
La luz de los candelabros de bronce era mortecina y la solemne galería estaba desierta. Con sorpresa que enseguida se tornó inquietud, el emperador se percató de que se encontraba solo. Buscó con los ojos a Calixto, aquel griego nacido en Alejandría que hasta apenas un momento antes había permanecido servilmente a su lado, miró hacia atrás y vio aparecer al fondo la imponente figura de Casio Quereas, el fiel comandante de las cohortes pretorianas, que lo seguía.
Se tranquilizó y continuó andando. Lamentó no haber dejado que Milonia lo acompañara; y no sabía que ese pensamiento era el último que dedicaba a su vida normal. Se volvió de nuevo un instante. Detrás de él, Quereas también estaba solo. Alarmado, ahora sí, el emperador se preguntó: «¿Dónde se han metido los demás?». A su espalda, Quereas se acercaba rápidamente. El emperador percibió demasiado apresuramiento en el paso; y de pronto intuyó que, después de tantas conjuras afortunadamente frustradas, la muerte había anidado en su casa. No tuvo tiempo de volverse otra vez: un golpe en la espalda, una penetración glacial, pérdida del equilibrio, falta de aire. Un súbito recuerdo lo asaltó: «La hoja de un cuchillo en los pulmones es eso: un impacto, una sensación de frío, ningún dolor…», había dicho en Siria, años antes, su padre.
Y así era, en efecto. El emperador se volvió; y el fiel Quereas estaba allí. Pero desde lo alto de su mole estaba alzando de nuevo el brazo como quien golpea sin remordimientos, y empuñaba un cuchillo. Quereas era muy fuerte y el emperador lo sabía: por esa célebre fuerza física lo había puesto al frente de las cohortes. Quereas bajó el brazo con violencia, pero el joven emperador lo esquivó precipitadamente. Y, para su sorpresa, no lograba gritar. Quereas levantó de nuevo el brazo para asestar otro golpe, el emperador retrocedió, intentó decirle: «¿Qué haces?», pero no se dio cuenta de si había conseguido decirlo. Pensó que Quereas era un animal pesado y él era joven; simplemente tenía que salir corriendo del criptopórtico, llegar al atrio.
Gritó, constató que no tenía voz: había temido la traición de cualquiera menos de Quereas. Lo empujó con fuerza, consiguió estrellarlo contra la pared mientras por segunda vez clavaba el cuchillo en el vacío. El cuchillo cortó el aire. El emperador se abalanzó hacia la salida; y finalmente, desde el atrio, un oficial se dirigió hacia él. No, no acudía en su ayuda, se disponía a atacarlo. Iba armado, levantaba el puñal. Y él estaba indefenso; miró a los dos agresores en el reducidísimo espacio que le quedaba. De nuevo como un rayo: «No te fíes de quien te ve todos los días -había dicho su padre mientras agonizaba-. No sabes cuántas veces, pese a apreciarlos, has despertado su odio».