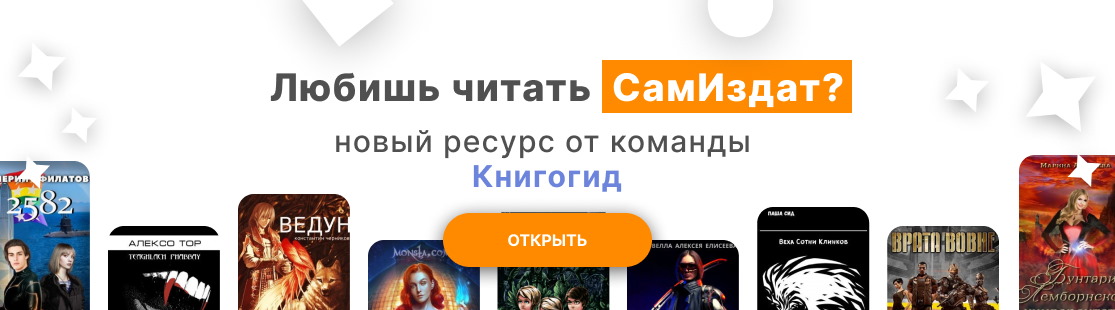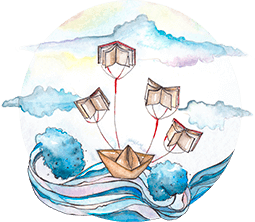Читать онлайн «Un amore»
Автор Дино Буццати
Dino Buzzati
Un amor
Título original: Un amore
© de la traducción: 2004 Carlos Manzano
I
Una mañana de febrero de 1960, en Milán, el arquitecto Antonio Dorigo, de 49 años, telefoneó a la señora Ermelina.
«Soy Tonino, buenos días, señ…»
«¿Es usted? ¡Cuánto tiempo sin verlo! ¿Cómo está?»
«Bastante bien, gracias. Es que en este último tiempo he tenido muchísimo trabajo y tal… Dígame, ¿podría ir esta tarde a su casa?»
«¿Esta tarde? Déjeme pensar… ¿a qué hora?»
«No sé. A las tres o tres y media».
«A las tres y media, de acuerdo».
«Ah, mire, señora…»
«Diga, diga».
«La última vez, ¿recuerda?… La verdad es que aquel género, si he de serle sincero, no me acababa de gustar, preferiría…»
«Comprendo. Por desgracia, yo misma a veces…»
«Algo más moderno, ¿me explico?»
«Sí, sí. Pues mire, ha hecho bien en telefonearme hoy, hay una oportunidad… ya verá como quedará satisfecho».
«Preferiría tejido negro».
«Negro, negro, ya lo sé, como el carbón».
«Gracias, hasta luego entonces».
Colgó el auricular. Estaba solo en el estudio. También Gaetano Maronni, el colega que ocupaba la habitación contigua, había salido aquella mañana.
Era una mañana cualquiera de una día cualquiera. El trabajo avanzaba bien. Desde el ventanal del octavo piso se veía la casa de enfrente, una casa moderna igual a las demás circundantes, igual a aquella en la que se encontraba Dorigo: bastante alegre, no obstante, en Via Moscova, gran complejo urbanístico atravesado por paseos ajardinados en los que podían aparcar los automóviles.
Era uno de tantos días grises de Milán, pero sin lluvia, con ese cielo incomprensible que no se sabía si eran nubes o sólo niebla allende la cual tal vez se encontrara el sol o simplemente neblina procedente de las chimeneas, de los respiraderos de las calderas de gasóleo, las chimeneas de las refinerías Coloradi, los ruidosos camiones, las alcantarillas, los montones de detritus inmundos vertidos en las zonas edificables de la periferia, la tráquea de millones y millones -¿tantos eran?- aglomerados entre cemento, asfalto y rabia en torno a él.
Encendió el tercer cigarrillo, eran las once menos cuarto («Soy Tonino, buenos días, señ…» «¿Es usted? ¡Cuánto tiempo…!») en el reloj eléctrico del complejo, situado en la pared de enfrente. De vez en cuando se oía un débil retazo de música, al otro lado, en la habitación contigua, donde la señorita Maria Torri tenía encendida sobre la mesa, en el bolso, en el regazo, la pequeña radio japonesa y nunca le daba tregua, ni siquiera durante las discusiones, y Dorigo no había tenido valor para prohibírselo. En el fondo también a él le habría gustado tener una, incluso se había comprado una de contrabando, de bolsillo, por diez mil liras -en las tiendas del centro las vendían a veinticuatro mil o veinticinco mil liras-, pero al cabo de tan sólo dos días Georgina se la había birlado: no era que Georgina le entusiasmara, pero se conocían desde hacía mucho tiempo, la había conocido bajo los soportales del Corso, mientras del bolsillo de su abrigo salía un vals vienés de esos precisamente que él no podía soportar, pero por pereza no la había apagado y entonces ella había dicho: